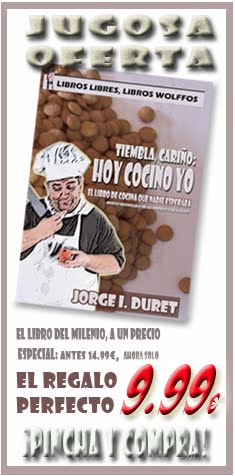(La Luna nunca pide más)
Nunca he sido muy bueno para las fechas, ya sabes, pero creo que fue el 12, o puede que el 13, de julio, cuando, como arena fina, empezaste a escurrirte entre mis dedos y a escaparte, inexorablemente, de mí.
Yo estaba donde estoy ahora y tú también, en la búsqueda permanente de la vida que se nos niega, a veces, y que dejamos escapar, otras.
Tu cumpleaños era una fecha marcada a fuego (eso creía yo) en el libro de mis afectos, y lo esperaba como quien espera la ceremonia de inauguración de una Olimpiada o algo así: si los juegos olímpicos cambian la fisionomía de una ciudad, esa fecha le cambiaría la cara al ente que éramos tú y yo, y sería el principio de lo nuestro, un principio, digamos oficial, fuera del armario, abierto y aireado.
Porque tú y yo, por si no lo sabías, nena, éramos más que la suma de ti y de mí. Eras tú, era yo y era la magia que surgía cuando estábamos juntos. Como la teoría de las sinergias, pero sin sinergias. Porque yo era más yo cuando tú estabas alrededor y no sé, pero apostaría a que tú eras una mejor versión de ti si yo te estaba mirando. Y los dos éramos ángeles.
La fatalidad que acompaña mi semblante cuando no sé muy bien de qué se está hablando, desaparecía en tu presencia, y daba paso a un número de alegría y seguridad propios de un equilibrista seguro de que no fallará. Esa era una de esas cosas que conseguías, creo, sin proponértelo. Por eso, precisamente, la hostia fue tan grande cuando el cable cedió bajo mis pies: estaba tan seguro de que no cedería, de que ese cable de acero era irrompible, que ejecutaba mis gracias -y mis morcillas, que de todo había- con tranquilidad y aplomo y, ¡ay!, cuando el cable no estuvo bajo mis pies: caí. Caí tan rápido, y tan profundo que tardaré años en levantarme y sacudirme del todo el polvo que me cubre. En realidad no fue para tanto, pero sé que a tus ojos, nena, me cubrí de mierda.
Tú tampoco, debo decirlo, saliste airosa del todo. Pero eso no es elegante contarlo y creo, además, que no es del todo cierto. Es un mecanismo de defensa que, me parece, será mejor callar por no parecer demasiado mezquino. Lo habíamos hablado muchas veces, y la escena la teníamos tan ensayada, que nada podía salir mal. Yo llegaría a la estación término y bajaría del tren, con mi bolsa al hombro y mi guitarra en mano y tú me esperarías en la cafetería, con un café humeante y los brazos abiertos. Nada de besitos de madre, dijimos, que sea un muerdo en toda regla.
Mientras viajaba en el tren, tomando un café en el vagón restaurante, se me acercó una mujer mayor, bien madura, para ser claros, y extraordinariamente agradable. Era ligeramente gruesa, tenía esos diez kilos de más que, para mí, son la medida justa de redondez que debe tener una mujer. Amplios pechos, vientre ligeramente abultado, caderas rotundas y piernas bien cuidadas, pero bien llenas de vida. Tenía el pelo absolutamente blanco, con ese blanco azulado que recuerda a la madre de Superman, las manos bellas y nudosas y vestía con un intachable traje chaqueta color vino tinto. Llevaba un bolso no muy grande ni demasiado elegante, del que emergían los puños de un paraguas plegable y un abanico. Su conversación hubiera sido perfecta, de no ser por el aire un poco dulzón y un poco antiguo que emanaba de su boca parlanchina. Cuando ella hablaba, algo superior a mí me obligaba a escucharla, a prestar atención a cada una de sus palabras. Con la excusa del calor (el aire acondicionado funcionaba perfectamente) le pedí el abanico para poder seguir escuchándola, pero sin olerla, y bromeamos con los sofocos de mi pitopausia.
No sé cómo ni porqué le conté un montón de mentiras, bastante bien hilvanadas, en las que, te lo juro, yo acababa tan bien situado, tan perfectamente atractivo, que la señora empezó a insinuárseme. No sé si le ocurre al resto de los hombres, o a las mujeres, pero en mi cabeza funciona así: si sé que una mujer me desea, empiezo a desearla yo inmediatamente. No hay afrodisíaco más eficaz para mí que el saber que ella quiere que la rodee con mis brazos, que la bese de la cabeza a los pies, que nos fundamos en el rito más viejo que existe.
Los dedos de sus pies le preguntaron a mi polla bajo la mesa si queríamos jarana, y mi respuesta debió satisfacerla prque abrió ligeramente su chaqueta color vino y en su blanca camiseta de punto, marcados como lentejuelas, sus pezones me decían: ¡Ven...!
De modo que acabamos pasando la noche juntos en su departamento. Hablamos muchísimo y follamos un poquito, nos reímos bastante y se desarrolló una camaradería interesante, construida sobre cimientos de mentiras mías y -luego lo supe-, suyas también. Quedamos en no vernos al día siguiente en la estación, ambos nos dimos excusas lo suficientemente convincentes y falsas como para no necesitar volver a vernos en la vida. Ella bajaría en seguida y se marcharía, y yo esperaría un poco y bajaría del tren en el último minuto. Así no nos encontraríamos en el andén y no habría momentos de incomodidad ni violencia.
Así fue. Esperé, casi, hasta que el revisor, muy cansado, me sugirió que bajara del tren. Con mi guitarra y mi maleta cargada de expresiones pomposas y un bebé mandarino que iba a regalarte, me dirigí a la cafetería y te vi sentada, preciosa, junto a la señora cuyo nombre desconocía, pero cuya entrepierna había inspeccionado con mis ojos, mis dedos, mi lengua y mi nabo durante la noche. Charlábais animosamente, contentas las dos, hasta que aparecí yo.
Os levantásteis y tú me tiraste el café a la cara y la mujer madura me escupió. Luego le diste una sonora bofetada a la mujer y te largaste. Cuando miré a la mujer madura ella sólo me dijo:
- Imbécil.
Y se largo. También.
---
Supe que:
Esa mujer era tu madre, que volvía a tu ciudad por trabajo y que le sorprendió verte en la estación. Te contó que esa noche, en el tren, se había ligado y tirado a un mentiroso profesional muy simpático y no del todo patoso entre las sábanas.
Que tú le contaste que estabas allí esperando al gran hombre de tu vida. El que nunca mentía. El que te sería fiel. El que te haría feliz.
Vi con mis ojos que en el momento en que me visteis, ambas supisteis que yo era el hombre del que ambas hablábais. Tu madre se enfadó conmigo (pero que le quiten lo bailao) y tú te enfadaste con los dos.
Y yo me quedé con cara de tonto y sin nada que hacer al borde del mediterráneo. Así que me acerqué a una librería, compré "El mundo según Garp" y me fui a la playa a leerlo.
Sé que terminé de leerlo el 16 de julio, y que pasé esos días sin moverme de la playa, durmiendo y comiendo allí. Pero no estoy seguro, fíjate, ni siquiera hoy, de si tu cumpleaños era el 12, o el 13 de julio.
Fíjate.
(de todos modos, felicidades, de corazón)
(Sigo en la playa)
jueves, julio 10, 2008
El 12 (o puede que el 13) de julio
Publicado por
Wolffo
más o menos a las
9:21 a. m.