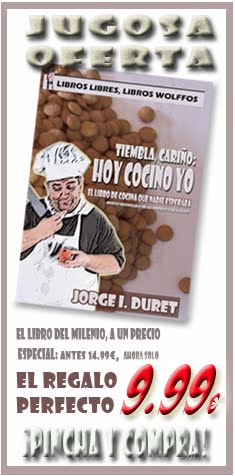Hoy, casi 3 años después, empieza el juicio por el atentado del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Madrid. Un atentado brutal, despiadado y sangriento que cambió para siempre, al menos, mi percepción sobre la capacidad para el bien y para el mal que tiene el hombre.
Sabes, yo siempre he sido terriblemente escéptico sobre el valor de las terapias de psicólogos y siempre que hay un atentado, o un accidente y o un desastre natural y oigo que “equipos de psicólogos ya se encuanran en el lugar de los hechos prestando ayuda a los afectados” pienso que es una pérdida de tiempo estúpida y estéril. ¡Buff, psicólogos...! suelo pensar, ¿no podrían dejarlo estar?
“Hablemos de ello”, “sólo podemos arreglarlo si lo hablamos”, “hablando se entiende la gente” y frases como esa son, en mi cabeza, puro blablá, frases vacías, poses idiotizantes. Cosas de esas que decimos para intentar convencernos de que tiene que ser así, porque si no, pobres de nosotros, que no sabemos llorar.
Hoy me ha pasado algo que me pasa cada vez que alguien, o algo, me recuerda aquel maldito día. Estaba escuchando la radio y ha llamado un bombero, el jefe de la primera dotación que acudió a la estación de Atocha. Yo estaba a mis cosas. Y el relato del bombero, que no se diferenciaba de los miles de relatos que hemos oído en estos tres años, usaba las mismas palabras, los mismos silencios emocionados, se le cortaba la voz en los mismos momentos... ha vuelto a ponerme el alma del revés y me he sorprendido, de nuevo, bañado en un mar de emociones confusas. Llorando irremediablemente por el shock emocional, por el impacto salvaje que ese día dejó en mi recuerdo. Ha dicho que hoy, tres años después, sigue en tratamiento psiquiátrico.
He vuelto a sentir cómo se me descomponía el cuerpo, como mis ojos se nublaban, inopinadamente, de lágrimas salvadoras por toda aquella barbarie y de nuevo, vuelvo a sentirme huérfano, sólo, a sentir que nunca, nadie, será capaz de limpiar ese pozo negro que es cierto rincón de mi espíritu. He llegado a pensar si no necesitaría yo tratamiento, no ya para tratar de olvidar, que no es eso, sino para que, al recordarlo, no me sienta tan espantosamente abandonado en este vasto mar de dolor. Pero creo que tendré que vivir con ese daño toda la vida, porque, al fin, he comprendido el significado de la expresión dolor inconsolable.
Todos los que me habéis leído (¿quedará alguien ahí fuera?) sabéis de mi posición política, en general y con respecto a este atentado, pero hoy no quiero ni mentarlo, porque todo está envenado. Asquerosa y dolorosamente envenenado. Y ese veneno, créeme, es letal.
Durante mucho tiempo he pensado que eso, la política y el no saber, estaban en el fondo del dolor, pero ahora sé que no es así. Sé que me importa un bledo quién lo hiciera, porque lo que me rompe el corazón es el hecho, no su autor, a quien deseo la vida más larga y sufrida que se le pueda dar. Me da igual lo que determinen los jueces, porque sé que lloraré amargamente (y no es una forma de hablar, lloro lágrimas húmedas y amargas) cada vez que un policía, un bombero, un enfermero, un empleado de Renfe o un testigo cuente su historia, su experiencia. Siempre igual, siempre distinta. Todos hablan, usan las mismas palabras, cuentan las mismas cosas, tienen las mismas sensaciones, porque aquel atentado fue, en mi alma, el principio del fin.
En el fondo de aquel terrible día está el dolor. Está la incomprensión de lo que la mente del asesino guarda para provocar semejante masacre. En el fondo de todo está la condición humana, hermosa y espantosa, capaz, por igual, de dar la vida y también de quitarla.
Y siempre quedará el dolor. Un dolor incomprensible e inagotable, que es una llama eterna que nos avisa, el testigo que nos advierte del peligro de nuestra inteligencia. Pienso en si alguna medicina, algún tratamiento podría sanarme, curarme esta herida tan dolorosa y tan profunda y concluyo que no; que tal vez, lo que me sanara fuera, precisamente, la enfermedad.
Si mi mente fuera incapaz de recordar, si perdiera la memoria, acaso selectivamente, entonces, divina paradoja, mi enfermedad sería mi salvación. 192 personas perdieron la vida aquel maldito día. Yo no conocía a ninguna de ellas, pero la ausencia de cada una de ellas me duele incomprensiblemente como la ausencia de 192 seres queridos. No encuentro terapia para semejante daño y, te confieso a media voz, tal vez no quiera encontrarla.
Porque las lágrimas del dolor, como una tormenta de verano sobre Madrid, me limpia las calles atribuladas del alma. Y, dándome esperanza, la luz la luna.
¿Qué es lo que me queda después de todo?
Queda el dolor, sólo me queda el dolor; queda todo el dolor.